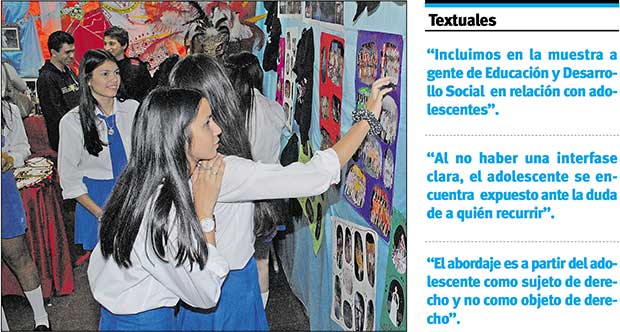Algunos hallazgos obtenidos por la investigación “Necesidades, Políticas y Estructura de los Programas de Salud Adolescente en Argentina”, impulsada y financiada por UNICEF y coordinada en Misiones, dan cuenta de que los chicos reclaman “ser escuchados y una mayor contención”.
Según el estudio, coordinado localmente por Daniel Maceira desde el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), hecho con adolescentes escolarizados de entre 13 y 18 años de clase media baja que asisten a escuelas públicas de Posadas, Oberá, Eldorado y Apóstoles, hay inquietudes en temas de adicciones, violencia autoinflingida y de terceros y de salud sexual, que no siempre pueden canalizar en sus hogares, en las escuelas o en los centros de salud.
Por ello, en algunas de las sugerencias para brindar herramientas políticas para empezar a dar soluciones a las problemáticas identificadas, se mencionan tres núcleos importantes: asesorías escolares, capacitaciones a profesionales de la salud e integración de los adolescentes y jóvenes en la planificación de estrategias, actividades de sensibilización y difusión de las problemáticas, por ejemplo todas factibles de ser puestas en práctica mediante políticas públicas.
A todo esto, no sólo la provincia participó en el estudio: las otras jurisdicciones seleccionadas para llevar a cabo la investigación sobre adolescentes son cinco provincias del norte como Chaco, Jujuy, Salta y La Rioja, con características socio-sanitarias diferentes entre sí, pero todas ellas rezagadas económicamente si son comparadas con el promedio nacional.
Asimismo, se recurrió a las opiniones y valoraciones de funcionarios de áreas relevantes para el planteo de políticas de salud adolescente en el ámbito nacional. De hecho, se diseñó un mapeo de actores común a las distintas jurisdicciones.
En Misiones se efectuaron 16 entrevistas. Éstas duraron aproximadamente una hora reloj, en base a un guión de preguntas, y fueron realizadas en los propios lugares de trabajo de las personas, mediando un consentimiento informado, entre octubre y noviembre de 2016.
La posibilidad de efectuar los encuentros en estos espacios permitió comprender e interpretar de manera situada las diferentes problemáticas identificadas, no sólo en relación a los/las adolescentes, sino a los recursos y capitales económicos, humanos, físicos y simbólicos con los que cuentan los actores para poder diseñar, planificar y elaborar políticas públicas.
“Época de transición”
“La primera recurrencia que observamos es la permanente alusión a la ’época de transición’ en la que se enmarca la gestión actual de los funcionarios. La mayor parte de los entrevistados refieren a una transición institucional iniciada en diciembre de 2015, que tuvo su correlato en la reestructuración del organigrama de los diversos ministerios (reducción, creación, reformulación o traspaso) de áreas, dependencias y programas que se venían desarrollando sostenidamente”, explicó la investigadora Milva Carlino a PRIMERA EDICIÓN, en una charla para dar a conocer aspectos de lo estudiado en este proyecto.
Aclaró Carlino en ese sentido que, en algunos casos, la continuación del programa o área se puso en cuestionamiento (como por ejemplo el Programa Nacional de Salud Sexual), aunque finalmente se decidió proseguir en esa misma línea sanitaria, más allá que los montos de las partidas presupuestarias involucradas permanecieran iguales o se redujeran, condicionando las líneas de trabajo y prioridades de las diferentes direcciones.
Aclaró la mujer que los profesionales que integran los equipos técnicos que conforman los programas nacionales pertenecen en su mayoría a la planta de contratados del Estado.
“Entendemos que esto último no es un dato menor, porque nos ubica en una coyuntura política de diversos cambios que eventualmente podrían condicionar el funcionamiento diario del sistema sanitario orientado a los adolescentes”, se indica en el informe elevado a UNICEF.
Emergentes sociales
Entre los temas emergentes que son mencionados por jovenes entrevistados, aparecen el embarazo no planificado, el consumo excesivo de sustancias (especialmente alcohol, aunque también ilegales), la violencia en su dimensión áulica (bullying) y el suicidio o las autolesiones.
Dice el informe: “En relación al embarazo no planificado, los entrevistados comparten la opinión que este proceso no puede comprenderse por fuera de un análisis multicausal más profundo, superando explicaciones que sostienen que las adolescentes no poseen conocimientos sobre educación sexual o que las adolescentes ‘optan’ por quedar embarazadas”.
Desde diferentes funciones y recorridos, concluyeron que la falta de oportunidades y de proyectos de vida alternativos, las situaciones de vulnerabilidad económica, sumados al rol esperable para las mujeres en nuestra sociedad (ser madres) condicionan un contexto propicio para que se produzcan estos embarazos.
Respecto al suicidio, se plantea que “es un emergente, el final de un proceso. Hay que trabajar sobre el fenómeno que lo impulsa (puede ser el alcohol, situaciones de marginalidad o violencia). Es un problema a atender, pero por la franja etaria, tiene un alto impacto mediático, esto no significa que haya crecido o no la tasa de suicidios”.
Según los estudiosos, “estuvimos reunidos con algunos municipios para ver cómo se trata el tema del suicidio, por los suicidios en cadena. Se pone a disposición información de la técnica y genera una visualización histriónica del fenómeno. Esto no se presenta así en la población adulta. Hay un elemento de atención que está detrás del fenómeno”.
En relación al bullying o la violencia ejercida y sufrida por adolescentes, los entrevistados consideran, en sintonía con lo anterior, que la violencia es una trama social compleja que ingresa a las aulas desde un marco externo mayor, del cual las escuelas no se encuentran aisladas.
Estudio comparado
Para este nuevo abordaje se tomaron las mismas provincias que ya habían sido vistas en 2012, pero en esta ocasión se incorporó al estudio a Salta, Jujuy y La Rioja (NOA).
Si bien esta vez se quiso ver qué incidencias había en los factores económicos como barreras al sistema de salud y se trabajó desde esa perspectiva, también fue posible hacer un estudio comparado con los datos recogidos entre 2016 y 2017, que fueron finalmente presentados en junio último.
Fuente diario primera edicion